*Este texto está disponível em português aqui
Son poco más de seis meses desde la asunción de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., marcada por la presencia destacada de los CEOs de las empresas de tecnología más importantes del mundo flanqueando al mandatario. Desde entonces, hubo anuncios y señales confusas relacionadas con su política internacional y tecnológica.
En la arena multilateral, habiendo abandonado programas enfocados en la promoción de su agenda de “libertad en internet” que privilegiaba la desregulación del sector, la diplomacia estadounidense ha renunciado también a compromisos antiguos en materia de gobernanza de internet y ha bloqueado consensos históricos relacionados a la aplicación de los Derechos Humanos en las tecnologías. Por otro lado, el gobierno de Trump ha incorporado de manera directa a su estrategia de comercio el discurso de las Big Tech, según el cual cualquier intento de limitar su dominio monopólico representaría una “barrera no arancelaria” y, como tal, una amenaza a los intereses nacionales de EE. UU.
La actual política de comercio estadounidense consolida una tendencia de creciente abandono de la negociación multilateral en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con eso, Trump se ahorra la necesidad de convencer a un conjunto de países (cada vez más conscientes de la relevancia de la agenda digital para el desarrollo económico) de sostener anticuadas limitaciones a la imposición de impuestos aduaneros al comercio electrónico, entre otras.
En el caso latinoamericano, episodios como la imposición de tarifas a México –seguida de sucesivas negociaciones a cambio del fin de “barreras comerciales no arancelarias”– y la discusión pública con el presidente colombiano que adelantó la amenaza de imposición de nuevas tarifas luego revisadas tras un acuerdo entre los países, dieron la tónica de las nuevas reglas del juego. Ambos casos ponen de manifiesto acuerdos y concesiones poco transparentes que pueden resultar en graves impactos a los Derechos Humanos de sus poblaciones.
La nueva cara de una vieja estrategia
El contexto actual está marcado por altos niveles de inestabilidad y una muy evidente intención de favorecer intereses propios con pocos beneficios para la región. Al recorte de políticas de cooperación internacional que afectan directamente a la población latinoamericana, se suman amenazas de intervención directa que hace mucho no se veían a la luz del día. Sin embargo, el uso de políticas de comercio para presionar a los países en la adopción de medidas que beneficien la industria tecnológica estadounidense está lejos de ser algo nuevo.
El Reporte “Special 301”, producido por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por la sigla en inglés) y muy conocido en el activismo por derechos digitales, ha sido una de las principales formas de presión aplicada a los países de la región. El documento genera un listado de países que supuestamente fallan en proteger derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses.
Ya en la primera versión del documento, publicada en 1989 luego de la reforma que incorporó su figura, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela aparecían en una “lista de atención” por sostener prácticas consideradas “preocupantes” en materia de propiedad intelectual. Brasil y México, por su parte, eran listados como países cuyas prácticas merecían “atención especial”, pero que –según el documento– no serían investigados por tener progresos en negociaciones bilaterales o multilaterales recientes. Entre 2005 y 2018, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela han sido listados en el reporte, sea como países de “atención” o de “atención prioritaria”. La mayoría sigue presente en los listados de la edición 2025 del informe. Uruguay fue incluido en el reporte de 2005 y luego dejó de figurar en la lista.
El título del documento hace referencia a la llamada “Sección 301” de la legislación comercial estadounidense de 1974, que permite la investigación unilateral de prácticas comerciales consideradas perjudiciales a los intereses de EE. UU. por parte del USTR, y la adopción de medidas coercitivas para presionar a países en relación a la apertura de sus mercados. Las investigaciones basadas en la Sección 301 pueden ser iniciadas tanto por iniciativa propia del USTR, como a partir de solicitudes del sector privado.
El contexto de aprobación de la Sección 301 nos hace recordar al escenario regional actual. Según el exdiplomático brasileño Regis Aslanian, el mecanismo plasma una política de “autoritarismo comercial” adoptada por EE. UU. en un período en el que su economía se enfrentaba a riesgos de pérdida de su hegemonía. Él cuenta que, en aquella época, Brasil buscaba consolidar una industria nacional y pasó por investigaciones derivadas de la Sección 301 en 1985 y 1987 por supuestas barreras al comercio e inversiones estadounidenses en sectores que incluían el farmacéutico y el tecnológico. El hito ejemplifica en parte cómo se construyeron las relaciones de dependencia tecnológica que persisten hasta el día de hoy en los países del Sur Global.
La investigación más reciente abierta contra Brasil en el marco de la Sección 301 demuestra que el instrumento aún es relevante para ofrecer un aire de legalidad a la imposición de sanciones arbitrarias contra países. Sin embargo, no fue necesario para el gobierno de Trump esperar el resultado de esas averiguaciones para empezar a penalizar a Brasil: la comunicación sobre la imposición de tarifas del 50% a los productos brasileños incluyó la indicación de apertura de la investigación, que ocurrió días después y sigue sin conclusión.
Ya con relación al “Special 301”, su foco ha estado en el intento de presionar hacia la adopción de medidas de criminalización de la “piratería”, así como otros mecanismos que impidan su circulación, como la imposición de trabas tecnológicas, la obligación de entrega de información por parte de proveedores de internet, entre otras muy bien ejemplificadas en los capítulos latinoamericanos de su última versión. Este tipo de medidas ha sido fuertemente impulsado por el lobby de empresas de producción de contenidos a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, en el escenario actual, se mezclan con la presión contraria por la desregulación: la bandera de moda del lobby tecnológico estadounidense, como se ve en el caso de la investigación contra Brasil.
Un juego con pocos vencedores
El tipo de presión impuesta a la soberanía de los Estados latinoamericanos pone en evidencia la disparidad de poder en las negociaciones, donde se espera la entrega de concesiones a cambio de la simple manutención del status quo. No se trata de una situación exclusiva para América Latina: en Europa, donde las distintas políticas de regulación de tecnologías han estado en el centro de la disputa, el resultado de las negociaciones fue poco explícito en las implicaciones para el futuro de las normativas europeas sobre el tema. Además, una nota oficial de la Casa Blanca incluye entre los acuerdos el fin de las discusiones europeas sobre la imposición de impuestos a grandes plataformas digitales (las llamadas network fees), la intención de revisar “barreras no justificadas al comercio digital” y un acuerdo por mantener en cero los aranceles aduaneros para transmisiones electrónicas.
Sin embargo, algunos países se encuentran en mejor posición para negociar. El caso de Brasil es un ejemplo de ello, pero también de una situación en que una de las exigencias impuestas no deja otra opción: la imposición de tarifas del 50% vino acompañada de una demanda de intervención en la autonomía del Poder Judicial, imposible de ser atendida por cualquier gobierno mínimamente comprometido con la democracia. La ventaja del país es que su comercio internacional es relativamente independiente de EE. UU., solamente 12% de su Producto Interno Bruto depende de ello. Aún así, el impacto de las tarifas vigentes desde el 6 de agosto es significativo para algunos sectores económicos, lo que mantiene al gobierno interesado en sentarse a la mesa de negociaciones, incluso para discutir medidas relacionadas al sector tecnológico.
Aunque aparezca de manera más sutil en la primera comunicación de Trump, donde se hablaba de “ataques continuos a las actividades comerciales digitales de empresas estadounidenses”, la presión sobre la posición de Brasil en relación a la regulación de tecnologías se encuentra visible en la investigación abierta en el marco de la Sección 301.
Ambas acciones ocurren luego de que la Suprema Corte del país concluyera, en un antiguo caso, que la medida que limita la responsabilidad de intermediarios de internet por la distribución de contenidos de terceros en el Marco Civil de Internet es parcialmente inconstitucional. La decisión busca establecer un régimen de responsabilidad diferenciado, pero genera un ambiente de mayor inseguridad jurídica para las empresas. Entre las demandas de las corporaciones tecnológicas se encuentran la revisión de tal decisión, por un lado, y la oferta de beneficios fiscales para la instalación de sus centros de datos en el país, por el otro.
Entre la resistencia y la construcción de alternativas
El impacto dañino de la política exterior de Trump es visible, y así seguirá siendo por muchos años más. En el caso de América Latina, tiene el potencial de comprometer la sostenibilidad de economías ya frágiles, y dejar desprotegidos a los sectores sociales que más apoyo necesitan. Eso sin hablar del posible retraso en materia de desarrollo, fundamental para superar las desigualdades persistentes, tanto a nivel local como global. El potencial de China en suplir el vacío dejado por EE.UU. en relación a inversiones y generación de riqueza es, seguramente, un aliento para los gobiernos de la región. El país viene buscando proyectar su poder también en espacios multilaterales desprestigiados por la diplomacia estadounidense, aunque persisten las dudas sobre su efectivo compromiso con una agenda de Derechos Humanos.
Confiar únicamente en un giro hacia China como fuerza capaz de reequilibrar las relaciones internacionales parece ser un equívoco. Es fundamental que los países de la región logren aprovechar la oportunidad sin replicar un nuevo modelo de dependencia. Si bien la urgencia puede exigir contrapesos económicos y de desarrollo, si el apoyo internacional, sea de China o Europa, no viene acompañado de un compromiso real en la defensa de derechos, estaríamos sólo cambiando de explotadores.
En ese sentido, el fortalecimiento de la agenda tecnológica en agrupaciones como el G20 y los BRICS puede representar una oportunidad para sostener compromisos ya existentes con la justicia y los Derechos Humanos, incluso en su relación con las tecnologías. La reciente declaración de líderes de los BRICS sobre inteligencia artificial evidencia que aún hay espacio para una perspectiva de desarrollo anclada en la garantía de derechos fundamentales. Resta ver cómo estos compromisos logran efectivizarse en las conversaciones actuales y cómo esos países pueden resistir a la presión de Trump, que parece tenerlos en la mira.
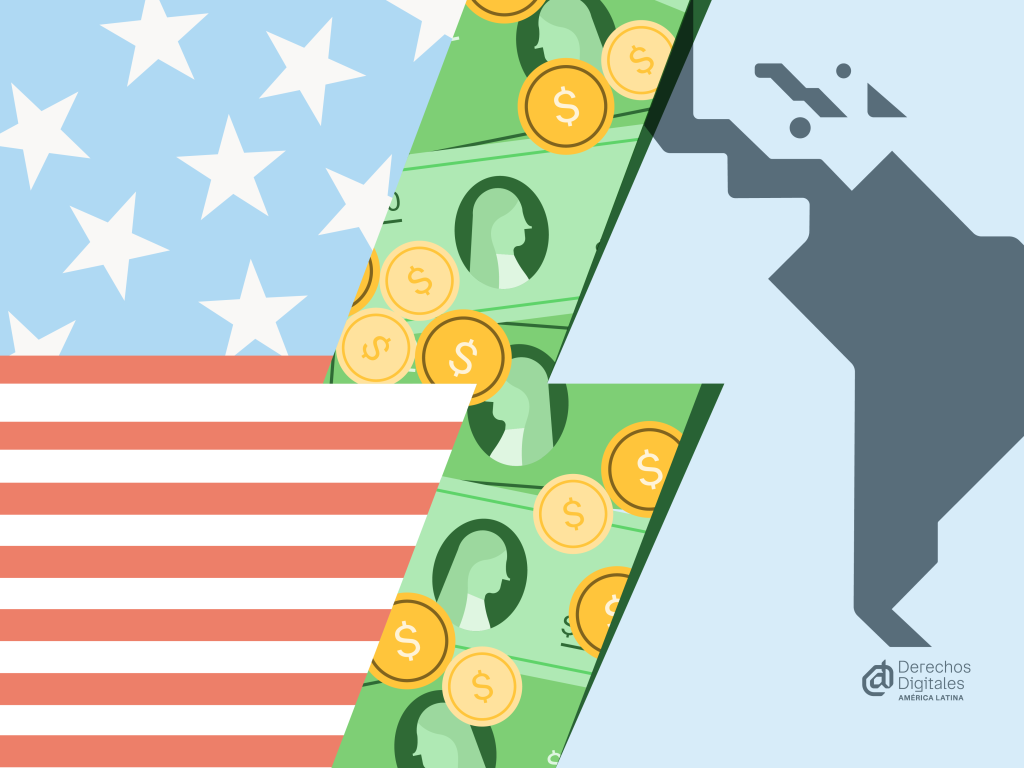
 Guerra comercial
Guerra comercial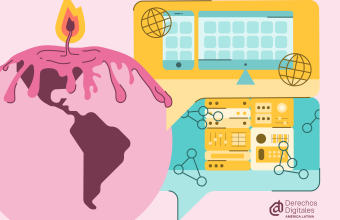 Tecnologías y ambiente
Tecnologías y ambiente WhatsApp
WhatsApp